|
Página 1 de 2 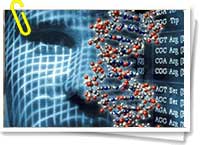 Mientras
usted lee esto, en varias comisiones asesoras del Senado de la Nación
se discute un proyecto de ley que podría tener una influencia muy
pronunciada en el futuro económico y tecnológico de la Nación. Ese
proyecto estipula el desarrollo de un plan de promoción de la
biotecnología en la próxima década, con ventajas impositivas para las
empresas nacionales que se dediquen al tema. "En el país tenemos gente
muy calificada, con mucho conocimiento. Pero fallamos siempre en la
transferencia de esos conocimientos a la industria", indicó Gabriela
Levitus, Investigadora del Conicet.
La biotecnología está más allá de clonar una oveja (dicho sea de paso,
la Argentina tuvo su vaca clonada en 2002), y está mucho más presente
en nuestra vida cotidiana de lo que podría pensarse. Nuestro país está
entre los primeros del mundo, junto con China y Brasil, en superficie
cultivada con semillas transgénicas de soja, maíz y trigo, entre otros.
Pero hay más: la vacuna contra la Hepatitis B, el yogur, la cerveza, el
vino y el detergente también tienen algo de biotecnología, el conjunto
de técnicas usado para usar y modificar organismos o compuestos
orgánicos, y lograr que tengan un efecto determinado.
Como tal, la biotecnología acompaña al hombre desde el inicio de la
civilización: seleccionar un cultivo por sobre otro y cruzar ganado
para mejorar la especie son formas de biotecnología.
La diferencia llegó en la década de 1980, cuando fue posible manipular
genéticamente diversos organismos y tener resultados mucho más
precisos, como cultivos resistentes a pesticidas u organismos capaces
de descomponer el petróleo, fundamentales para controlar desastres
ecológicos. Pero para lograr esto se necesita invertir en investigación
y desarrollo: maquinaria, científicos y testeo. Sólo en Estados Unidos,
en 2003 se invirtieron en investigación y desarrollo 17.900 millones de
dólares, según la Biotechnology Industry Organization (BIO) de ese
país. La ganancia, sin embargo, puede ser muy alta: Monsanto, el mayor
desarrollador mundial de cultivos modificados genéticamente, facturó
cerca de 5000 millones de dólares el año último.
La compañía es muy conocida en el país (la mayoría de los cultivos
transgénicos que se usan en la Argentina proviene de sus laboratorios).
Desde hace varios años tiene problemas para cobrar las regalías que los
granjeros argentinos deben pagar por cada semilla que usan. Semillas
que, es importante aclarar, no pueden reutilizarse: su código genético
está configurado de tal manera que la planta no vuelve a crecer después
de la cosecha, lo que obliga a la compra de una nueva tanda de semillas.
"La Argentina tiene la segunda superficie mundial cultivada con
transgénicos, pero que en realidad no nos pertenece -explica Gabriela
Levitus, Investigadora del Conicet y Directora Ejecutiva del Consejo
Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología
(www.argenbio.com)-. En biotecnología hay patentes, y esas pertenecen a
la empresa que desarrolló el componente. Acá tenemos muy buenos
adaptadores de cultivos, por ejemplo (porque no se puede tirar una
semilla transgénica así nomás), pero hay poco desarrollo propio".
La intención del proyecto de ley que está actualmente en discusión
evalúa precisamente crear un marco propicio para que a las pocas
empresas nacionales de biotecnología que hay en el país se le sumen
otras, y puedan conectarse en forma positiva con los centros de
investigación de las universidades.
"En el país tenemos gente muy calificada, con mucho conocimiento. Pero
fallamos siempre en la transferencia de esos conocimientos a la
industria. Por eso este plan es muy bueno, porque la biotecnología es
una herramienta de crecimiento para el país. Si logramos conectar a las
universidades con las empresas podemos tener muy buenos desarrollos",
indicó Levitus.
Eso es importante no sólo por la cuestión comercial, sino porque tener
desarrollos propios implica poder hacerlos a nuestro interés y
conveniencia, cuidando que se ajusten de la mejor manera posible a
nuestro medioambiente, que tengan el menor impacto ecológico posible y
que sean realmente un producto nacional. De otra manera, siempre vamos
a depender de las herramientas biotecnológicas de otros (en cultivos,
remedios, combustibles y compuestos biodegradables, por ejemplo), con
precios, prestaciones y efectos que no podemos controlar.
Y de paso no nos perdemos el acceso a un mercado global en constante
crecimiento: según la BIO, sólo en Estados Unidos el conjunto de
empresas que desarrolla biotecnología facturó, en 2004, 33.300 millones
de dólares. Sí, leyó bien.
El último comentario se muestra en esta página, los anteriores podrás leerlos en las páginas subsiguientes:
Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios.
Por favor valídate o regístrate. |
Muy buena información
Escrito por Invitado el 2005-11-11 21:55:17
Muy acertada la ponderación de las ventajas de la biotecnologia y cómo pueden convertirse rápidamente en desventajas o verdaderos peligros cuando lo único que impulsa su aplicación son factores económicos. |
|

 cargando el contenido
cargando el contenido cargando el contenido
cargando el contenido